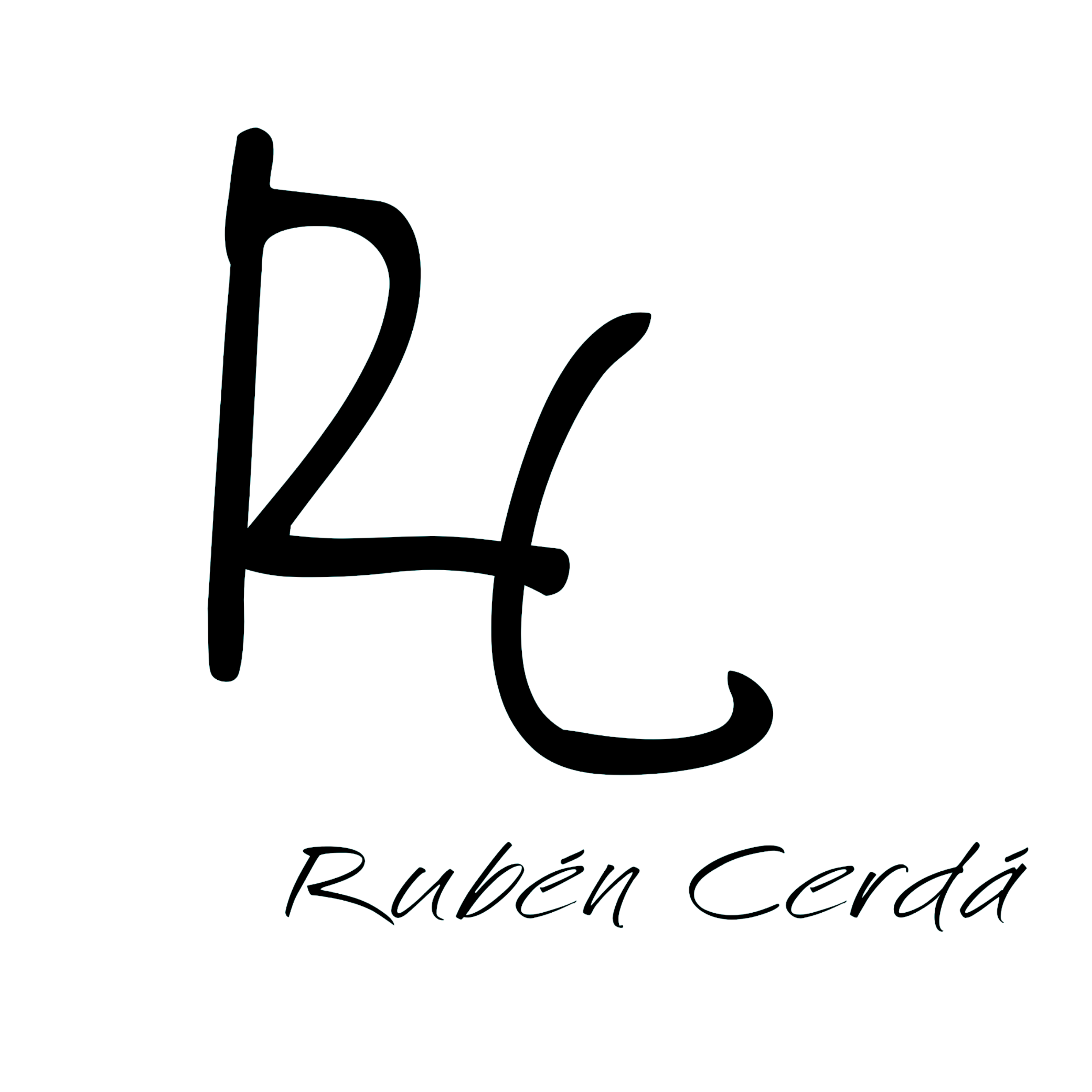Años atrás, Amelia pensó haber perdido la capacidad de ser feliz. Tras la muerte de su esposo todo se precipitó en una dramática caída. Fue como si su vida misma hubiese saltado tras el cuerpo de su marido, cuando éste se perdía entre las sombras de la fosa, dentro de su oscuro ataúd preciosamente lacado.
Su muerte era algo que tenía que ocurrir. Todos se encargaban de recordárselo aunque era algo que ella sabía muy bien, pero que en el fondo se negaba a aceptar, al igual que el resto de los mortales cuando es alguien querido quien nos deja.
A los setenta y cinco años, uno ya empieza a ver las últimas páginas del libro de su vida como algo próximo, y se empieza a asumir el hecho de que, en breve, llegará al punto y final. Y entonces será el momento de cerrar las gastadas cubiertas, y dejar el libro en el estante de esa inmensa biblioteca que es la eternidad, el pasado no vivido, el presente disfrutado y el futuro aún sin descubrir.
Pero cuando a Andrés le diagnosticaron aquella enfermedad, supo que tendría que cerrar su libro de repente, sin llegar a leer el último capítulo, y con seguridad se iría con tanta prisa, que tendría que dejarlo sobre la mesa sin apenas tiempo para poner un sencillo marcador de lectura para futuros lectores. Tendría que abandonarlo inacabado y abierto, sin conocer siquiera su propio desenlace.
Amelia también lo sabía, y lo había asumido con gran entereza, o al menos eso exteriorizaba, y eso aparentó hasta que llegó el día de la muerte de Andrés. Todo cambió desde entonces y jamás echó tanto en falta a alguien como ahora añoraba a Andrés.
De manera irremediable, el tiempo continuó pasando, consumiéndose como una rápida mecha de explosivo, y su experimentada sensatez consiguió abrirle los ojos, ganando la batalla al sentimiento de tristeza que amenazaba con convertirse en algo perenne. Se dijo que los últimos años de su vida los viviría de forma intensa, sin Andrés, pero disfrutando de su memoria, y haciéndose compañía con los recuerdos que juntos habían creado. Además, su biografía también se encontraba cerca del final, y pensó que resultaba estúpido dejarse consumir por la pena, como la enfermedad había consumido a Andrés, pero en el caso de Amelia, de forma lenta y angustiosa.
Así pues, a sus setenta y cuatro años, tras dos como solitaria y triste viuda, decidió hacer algo que tanto ella como su difunto marido habían tenido en mente desde hacía tiempo.
Aún se encontraba en condiciones de vivir por si misma. La activa vida que había llevado, y su inagotable energía, le hacían poseedora de una buena fortaleza física, y su salud, incluso a su edad, era envidiable. Alguna que otra pastilla tenía en su dieta diaria, como resultaba normal en la vejez, y los aportes de calcio debían ser controlados, como no. Por lo demás, Amelia era lo que muchos daban en llamar “una mujer lozana” para sus años.
Por este motivo, y sobre todo por la necesidad de contar con algo nuevo en su vida, se decidió por comprar aquella casita de campo.
Bueno, en realidad sólo se hallaba a las afueras del pueblo, a unos veinte minutos a pie y por camino llano. Ideal para estirar un poco sus maduras piernas todos los días, a la sombra de los grandes chopos que flanqueaban el trayecto durante el verano, y recibiendo el agradecido toque cálido del sol cuando llegasen las mañanas de invierno.
La casita era mona, según las palabras de su hija Helena, la cual le propuso que lo pensara, que se instalase con ellos en su casa. Amelia sabía que podía hacerlo sin ningún problema, pues aunque fuese poco habitual, mantenía una buena relación con su yerno, y estaba convencida que a él no le importaría, siempre y cuando un día a la semana, Amelia se dedicase a cocinar su estupenda cazuela campestre de migas de pan frito, patatas y pequeños trozos de magro de cerdo. Su yerno se volvía loco con aquel plato. Pero Helena sabía de sobra que su madre era una mujer demasiado tozuda para aceptar algo si ya tenía otra cosa en mente, así que tras recibir el primer y rotundo NO apartó la idea de insistirle.
A Amelia siempre le gustó aquella casa. Estaba relativamente cerca de su pueblo, de su gente y su familia. Tenía algo de terreno, no para cultivar en él, pero sí lo suficiente para un sencillo jardín y una buena butaca donde disfrutar del frescor veraniego, el que se presenta cuando el sol se oculta tras el monte que tenía en frente, allá a lo lejos. Una vista preciosa, sí señor.
Desde su butaca también podía ver las luces de las restantes casas de la zona, pues en su horizonte todas quedaban un poco por debajo de la suya. Pensaba que si tuviese que pedir ayuda a gritos, seguramente nadie la oiría por la distancia, pero a decir verdad no estaba demasiado lejos. Las luces de aquellas casitas le hacían compañía en sus refrescantes anocheceres. Mejor dicho, la hacían sentir que no estaba completamente sola, lo cual resultaba en cierto modo reconfortante.
Recordaba ahora, que cuando visitó la casa por primera vez con su marido, varios años antes, incluso llegó a percibir desde allí el olor de un puchero y eso le hizo apreciar que no estaba tan lejos de otras personas. Amelia pensaba que era algo curioso. La casa ya llevaba varios años en venta antes de morir Andrés, y cuando ella se decidió a adquirirla, la vivienda aún se encontraba disponible. Permanecía deshabitada desde hacía mucho tiempo pero nunca supo el por qué. Suponía que los antiguos inquilinos ya habían fallecido tiempo atrás, y sus herederos no tenían intención de darle uso. O bien, pertenecía a una pareja joven que se cansó de vivir fuera de la actividad del pueblo y decidieron trasladarse.
Para Amelia el motivo le era indiferente. Se decía a si misma que si ella y Andrés se habían interesado por la casa, y después de todo este tiempo seguía en venta, era porque la casita debía ser para ella. Estaba en su destino que tuviera que vivir allí, y el deseo de que aquello fuera cierto le animaba en su nueva situación, en aquella aventura que se había decido a vivir ahora, en su vejez.
Los primeros días transcurrieron con la normalidad habitual en una mudanza: limpieza, traslado y reordenación de lo mudado. Aquello fue relativamente fácil, pues la casa era pequeña, más bien recogida, como le gustaba decir. Amelia no necesitaba de grandes cosas para llevar su tranquila vida, por lo que con la ayuda de su familia todo se concluyó en poco tiempo. Ahora ya sólo le quedaba pasar sus días con sosiego, con ese falso sentimiento de ilusión perpetua e inquebrantable que tanto bien hace a las personas que consiguen un objetivo deseado, y también con el hecho de tener que amoldarse al nuevo lugar, a la nueva situación, a los nuevos ambientes y alrededores.
Fue en la quinta noche cuando le costó mucho conciliar el sueño. A diferencia de muchas personas Amelia durmió placenteramente desde el primer día. Durante sus setenta y cuatro años tuvo numerosas ocasiones de dormir en lugares diferentes, y a esas edades, las horas nocturnas de sueño eran un tesoro muy valioso, demasiado como para desperdiciarlas extrañando una cama vieja en una nueva habitación.
Pero esa noche le costó largo rato poder dormir. “El maldito perro…”, llegó a decir en un susurro, decidiendo no acabar la frase al ver que ya no podía enmendar lo dicho. Siempre le gustaron los perros, y aquel pobre animal no merecía ser llamado maldito. Molesto sí, pero no maldito. El animal se pasó toda la noche gruñendo y desesperando a la anciana. Al principio se alarmó un poco, pues bien conocía Amelia que lo corriente en un cánido, ante cualquier motivo de alerta, es que responda ladrando para ahuyentar a su provocador. Pero el animal no pronunció ladrido alguno durante todo el tiempo que Amelia permaneció despierta sin poder dormir, que bien podía ser llamado eternidad.
El animal solo gruñía, y lo hacía con ganas. Tras los primeros diez minutos, como a su edad el darse la vuelta en la cama ya supone un reto, y a fin de cuentas sabía que ese gesto no lo haría callar, Amelia decidió distraerse intentando recordar las casa vecinas que se ven desde su jardín. Con un poco de imaginación, y calculando lo lejos que podía estar el perro, si su viejo oído no la engañaba, quizá podría hacerse una idea de a qué casa pertenecía el desdichado.
Cuando creyó encontrar una posible candidata, se percató de que habían cesado los gruñidos, así que cerró los ojos mentalmente, en un gesto de alivio, y cuando estaba dispuesta a abandonarse al sueño, el gruñido hizo aparición de nuevo. Y ahí permaneció, atormentando a la pobre Amelia durante más de una hora.
Quizás el perro fuera mudo, pensó de pronto, recordando a un chico del pueblo que conoció de joven y que tenía un asno que nunca rebuznaba, sólo habría la boca mellada sin realizar sonido alguno. Sí, parecía convincente, por eso el perro no había ladrado ni una sola vez. Y quizás resultase mejor así, pues los ladridos serían mucho más molestos.
Amelia terminó por compadecer al pobre animal y se durmió sin darse cuenta.
Varios días transcurrieron después de aquella noche, en la más tranquila serenidad. Recuerda Amelia que justo al día siguiente, cuando volvía andando del pueblo tras visitar a la familia, se encontró con una mujer de mediana edad que vivía en una de las casa vecinas. Al comentar el curioso hecho del perro, movida por la curiosidad de sus teorías, la vecina le aseguró que ella no había escuchado nada aquella noche, y que no tenía conocimiento de que algún otro vecino tuviese “un perro mudo”. Ante la idea de que la joven pensara que Amelia se encontraba algo senil, decidió dar por terminado el tema, sin darle más importancia.
Continuaron pasando los días y aquello comenzaba a convertirse en un mero recuerdo, hasta que una noche volvió a repetirse.
Se encontraba durmiendo con soltura, como solía decir su Andrés, cuando cerca de las tres de la madrugada se despertó sobresaltada. El motivo fue el gruñido que volvía a oír de nuevo, un gruñido fuerte y grave. Un gruñido casi continuo, con una pequeña diferencia al de la última vez. El de aquella noche se encontraba más cerca.
No sabía cuánto exactamente, pero estaba segura de ello, tanto como de que a su edad ya no podría correr el cross popular del pueblo. ¡Joder, ni siquiera los cien metros marcha!
Cuando se repuso del sobresalto inicial, Amelia recordó las palabras de su vecina, no conocía de ningún perro en las cercanías que no ladrase, y lo más extraño, que ella no escuchó nada. Y esa noche menos todavía, si el animal estaba más cerca de ella, lógico que fuese más difícil oírlo desde las casa vecinas. Así que pronto pensó en un perro callejero, un vagabundo asilvestrado sin capacidad para ladrar y poder asustar a quienes pretendían robarle la poca comida que conseguía encontrar. Una verdadera lástima.
Amelia volvió a compadecerse del animal, pero en esta ocasión el gruñido no cesó, ni tampoco consiguió dormir. Permaneció despierta un buen rato, no pudo saber cuánto exactamente, pero podía asegurar que mucho, demasiado.
Estuvo escuchando aquel condenado y desagradable gruñido que amenazaba con convertirse en horrible de un momento a otro, aquel gruñido que estaba a punto de romper sus nervios y sacarle de sus viejas casillas. No era fácil conseguirlo en Amelia, pero aquel perro perdido, sin voz, estaba a punto de lograrlo. Y lo habría conseguido si Amelia no se hubiese percatado de un detalle. El gruñido era ahora más audible, el perro se encontraba un poco más cerca.
El aumento de volumen fue gradual, tan progresivo que no se dio cuenta hasta pasado un rato. En algún momento indeterminado, su sentido auditivo percibió esa subida de tono y alertó al cerebro de que el emisor había recortado la distancia. En ese instante, el mal humor que estaba a punto de resquebrajar las gastadas casillas de su paciencia, se convirtió en un leve nerviosismo, que señalaba a la ansiedad como el siguiente y probable punto en su escala anímica. Por suerte no había pasado por el de preocupación, y el nivel del miedo aún quedaba lejos, pero resultaba un destino muy probable si aquella situación tan extraña se alargaba durante mucho tiempo.
¿Quién sabe lo que podría ocurrir? Era verano y algunas de las ventanas estaban semi abiertas, con rejas seguras y fuertes pero abiertas al fin y al cabo. El perro podría oler la comida de su cocina y tener la intención de entrar en ella. Y un perro salvaje puede actuar de la forma más insospechada.
Estos y otros pensamientos se agolpaban en la mente de Amelia, todos divagando entre posibles situaciones y tratando de evadirla del detalle que más le aterraba, la forma de gruñir de ese perro. Nunca había oído nada tan desagradable, ¡ni tan continuo! El gruñido sonaba grotesco, casi forzado, y en él había un punto húmedo, como si la garganta que lo produjese se encontrara llena de… ¿saliva? Lo primero que le vino a la cabeza fue sangre, para qué negarlo. Fue una reacción infantil y sin sentido, y se sorprendió de poder tener a su edad aquellos pensamientos tan tontos. Pero no, estaba segura que era saliva, o al menos eso quería creer. Y aquella forma de gruñir, tan permanente, incesante… Era como el motor de un coche al ralentí, sin pausa. ¿Cómo era posible que un animal pudiera gruñir de aquella forma? ¡Por Dios!, tendría que respirar en algún momento ¿no? Aquella duda la inundó por completo, dejándole la mente ocupada en ese detalle que acababa de descubrir.
De pronto el gruñido cesó, y el silencio que le siguió fue tan puro que el bello de la nuca y los brazos se erizaron de forma inesperada, haciéndola estremecer. Ni un grillo, ni un búho. Nada.
Aquello tampoco era normal, ni siquiera un coche o una moto en la distancia. Era como si por un instante se hallase en una burbuja de silencio, donde ningún sonido pudiera penetrar. Esa nueva situación resultó para Amelia tan intrigante como el gruñido, y pensó que ella no tenía edad para sentir miedo del silencio y la oscuridad. Sin embargo, aquella noche lo sintió como si fuese una niña de apenas seis años, y en la más profunda de las soledades.
Con la luz de la mañana siguiente, Amelia despertó con ánimos nuevos, pero aún con el recuerdo fresco de lo vivido durante la noche y las secuelas de haberse dormido tarde, poco y de forma intranquila. Ese día dudo en acercarse o no hasta el pueblo. Sus fuerzas estaban algo abatidas, pero todavía poseía suficiente fortaleza para realizar el trayecto a pie. Era la pereza quien le provocaba esa duda tan razonable, que fue derribada por el sentimiento de extrañeza que albergaba desde la noche. No quería pasarse el día en casa, SOLA. No después de aquello. Su lado más racional le intentó convencer que con toda probabilidad, la sensación de acercamiento fuese una simple imaginación. Y el silencio, ese maldito silencio tan puro, fuese sólo un parecer, como decía su padre. Después de escuchar el gruñido durante largo rato, cuando este terminó de forma súbita, simplemente le “pareció” que había más silencio.
La hipótesis hubiera cuajado de no ser por la repentina aparición de esa sensación tan común en el sexo femenino. Algo le hacía saber que el silencio era puro y misterioso en verdad. En todo aquello había algo que no era bueno. Nada de pareceres.
Y nada le dijo a su hija sobre lo ocurrido, aunque ella sí le preguntó por su estado. Tenía mala cara, como de no haber dormido bien, le dijo. Amelia asintió cambiando rápidamente de tema. Desde que ocurriera por primera vez lo del gruñido, hasta la noche anterior, habían pasado bastantes días en total tranquilidad. Tal vez, eso esperaba, volviera a transcurrir un tiempo sin escuchar el sonido, y quien sabe, a lo mejor cesaba por completo.
Consiguió la anciana desviar su atención de aquello durante el tiempo que pasó en casa de su hija. Incluso al marcharse y durante el trayecto de vuelta no pensó en lo ocurrido ni una sola vez. Fue al llegar al cruce de caminos cuando vio al fondo, un poco elevada sobre el camino, su nueva casa. El recuerdo de lo extraño se adueñó por un instante de su pensamiento distraído. Parada en el cruce, volvió la cabeza en dirección contraria a su casa, mirando la pequeña finca de sus vecinos más cercanos, aquellos que nunca habían oído el citado perro de Amelia. Decidió acercarse a saludarlos, aunque en realidad sus motivos eran bien distintos, y se dijo que tampoco pasaba nada por intentar engañarse un poco a sí misma, si era para bien.
Antes de llegar a la verja de la entrada, la vecina saludó a Amelia desde el jardín que estaba arreglando.
—¿Y usted por aquí?, ¿ocurre algo?
—No, no. Solo pasaba a saludaros, vengo de ver a mi hija y antes de ir a casa he pensado pasar, por si había alguien.
La vecina cambió su cordial sonrisa por una interrogación ante aquella frase, sin saber bien a qué se refería la anciana. Aquello le seguía pareciendo a que necesitaba alguna cosa.
—Verás, es que llevo poco tiempo viviendo aquí y aún me siento un poco sola. En ocasiones, desde mi casa, el ver la vuestra con las luces encendidas me hace sentir acompañada. Saber que no estoy tan sola me reconforta —se sinceró Amelia—. Creo que aún necesito adaptarme un poco más a este lugar.
Su vecina, satisfecha al comprobar que no se había equivocado en su apreciación, se apresuró a decir con cierto tono de lamento.
—Ooooh…, pues cuando quiera se viene para acá, faltaría más. A mí también me gusta tener compañía de vez en cuando. Durante el día, la tranquilidad del campo es muy placentera, pero a veces una se encuentra demasiado apartada de los demás.
Amelia asintió con un gesto, y la vecina continuó.
—Creo que ese es el precio que debemos pagar por tener una casita acogedora lejos del ruido de la ciudad.
—Cierto.
—Aunque a veces se puede arreglar, como ahora —la vecina se puso el dedo índice en la mejilla y con la otra mano se cogió el codo, en un gesto a lo interesante—, porque hoy me hará el favor de quedarse a cenar con nosotros. Mi marido aún tardará en llegar, y así nos haremos mutua compañía, ¿no le parece?
Aquel era un detalle de gratitud que Amelia había previsto como algo posible. Le alegró el ver que su vecina era una mujer abierta y agradable, que no rechazaba la compañía de una vieja entrometida y solitaria, y aceptó de buen gusto. Y si así podía posponer un poco más su vuelta a casa, mucho mejor.
Durante un buen rato se olvidó de su principal propósito, indagar sobre si sus vecinos habían escuchado algo durante la noche, algo molesto e inquietante, aunque para ella más bien se trataba de algo extraño y penetrante, algo que llegó a serle profundamente aterrador. Amelia se dejó llevar por su anfitriona hasta que la oyó decir algo que le alertó.
—¿Por cierto, oíste anoche… —en ese momento los ojos de Amelia se abrieron más de lo habitual, y del mismo modo, brillaron esperanzados, como diciendo un “por fin, alguien puede confirmar lo que pasó”. Pero su vecina no se percató de ello, estaba ensimismada sacudiéndose la tierra de las manos y la ropa mientras hablaba— …lo que comentó el hombre del tiempo?
Por un instante, Amelia se quedó en blanco, sin poder reaccionar a semejante estupidez. Había creído por fin que alguien había compartido su angustiosa molestia, y resultaba que pretendía decirle que por fin llegaba el verdadero verano, y que era una buena época en ese apartado lugar de la colina donde vivían.
Amelia sintió deseos de echarse las manos a la cabeza, deseos que pudo contener, y pensó que de haber tenido bastantes años menos, seguramente habría empezado a reírse con ganas ante aquello. Se reiría de su vecina, por supuesto, pero también de ella misma. Por suerte, su aventajada experiencia le hizo utilizar aquella insospechada pregunta para sus propósitos.
—La verdad es que yo no suelo ver la televisión por las noches. Antes me gustaba poner la radio un rato, cuando me metía en la cama, pero ahora ni eso. Anoche lo que sí escuché de nuevo fue al perro que te comenté el otro día.
—¿Ah sí?, pues nosotros no oímos nada. Lamento que se repitiera.
—Bueno, tampoco fue para tanto. Un par de gruñidos y ya está. Seguramente se encontraría con algún gato o un erizo.
Y también seguramente, pensó refiriéndose a sí misma, eres demasiado tonta al intentar que parezca algo sin importancia. Has estado sola y has sentido autentico MIEDO.
El tema no apareció sobre la mesa en toda la velada. Ni siquiera tras la llegada del esposo. Era obvio que a su vecina le importaba bien poco si un perro o el sonido de una bomba atómica despertaba a la anciana, siempre y cuando le dejase dormir a ella.
Gustosamente, el marido llevó a Amelia en coche hasta la entrada de su casa cuando hubo terminado la cena y el café de rigor. Apenas eran un centenar de metros, pero el marido insistió en que el camino estaba a oscuras, y no iba a permitir que Amelia pudiera tropezar o resbalar en la oscuridad, por muy breve que fuese el tramo a recorrer.
Las luces del auto comenzaron a alejarse camino abajo, y con la mano alzada Amelia despidió al vecino. Despacio, se dio la vuelta hacia su casa. Allí se encontraba de nuevo. Sola en la noche de su casita de campo. Su deseado sueño cumplido, aparecía ahora ante ella como una pesadilla, ahora que creía conocer el por qué aquella casa se puso a la venta.
Según le contaron sus protocolarios vecinos durante el café, la casa perteneció a una pareja que no solía ir mucho por allí. La utilizaban algún que otro fin de semana y durante las vacaciones. Esas estancias por lo general apenas pasaban de los tres o cuatro días. Al cabo de un tiempo decidieron irse a vivir allí. La pareja vendió su piso en el pueblo y se trasladaron a la casita. Querían cambiar de aires y de forma de vida.
Una noche de verano, de madrugada, los vecinos escucharon la detonación de una escopeta. El tiro, sin duda, procedía del interior de la casita.
A pesar de la negativa de su mujer, el vecino subió hasta la casa para ver lo ocurrido, por si alguien necesitaba ayuda. Ciertamente pensaron lo peor, que alguno de ellos se había vuelto loco y en fin… Esas cosas pasan mucho últimamente, había añadido ella.
Cuando llegó allí se encontró a la pareja cargando el coche a toda prisa, con bolsas de enseres y alguna maleta. Sin dar ninguna explicación a sus preguntas se marcharon, y el vecino, aunque extrañado, no intentó averiguar nada más al comprobar que tanto ella como él se encontraban bien a pesar del disparo. Muy nerviosos, esos sí, pero sin ninguna herida. A la mañana siguiente apareció un camión de mudanzas, el cual cargó todo lo que se había quedado en la casa. Antes de marcharse, los mismos empleados de la empresa colocaron el cartel de SE VENDE y cerraron con llave. Ninguno de los dueños apareció por allí esa mañana. Nunca, en realidad.
Los vecinos de Amelia sabían que la pareja se encontraba bien, pues se los habían tropezado en numerosas ocasiones en el pueblo, al hacer la compra o algún que otro asunto, pero nunca dijeron nada sobre lo que les ocurrió aquella noche.
—Fue todo muy extraño —dijo el marido—, pero ya se sabe que en este mundo hay gente muy excéntrica.
Lejos de las excentricidades, Amelia creía saber el motivo de aquella marcha tan repentina. Si lo que había vivido en dos ocasiones se repetía por mucho tiempo, ella acabaría dejando la casita del mismo modo en que lo hicieron los antiguos dueños. En ese momento sólo pudo pensar en una cosa: ¿hasta qué punto llegaría aquello, si fue capaz de hacer que una persona decidiera disparar su escopeta dentro de la misma casa?
Amelia volvió a estremecerse mientras contemplaba la casita desde fuera, en la oscuridad, sintiendo como una sensación de angustia le envolvía de forma sigilosa. No tenía más remedio que entrar, y pensándolo bien, aquello que la acechaba realmente lo hacía desde el exterior, desde donde ella se encontraba. Quiso mirar a su alrededor para cerciorarse de que no había nada ni nadie, pero una poderosa fuerza le hizo echar a correr (a su modo), hasta el interior. Después de todo, dentro es donde más segura se sentía.
La luz de su dormitorio permaneció encendida durante la noche, sus ojos abiertos, como persianas rotas imposibles de bajar, y sus oídos atentos como radares de murciélago. Atentos, siempre alerta. El más mínimo susurro o roce sería descubierto de inmediato por su elevada atención. Hubiese dado una fortuna por haber tenido aquella capacidad en la juventud. Aunque, sincerándose consigo misma, se alegraba de no haberla derrochado para poder aprovecharla a estas edades, en esa noche tan dramática. ¿Dormir?, imposible. Se encontraba demasiado asustada y convencida de que aquel animal volvería. Como la niña que un día fue, se llevó la sabana hasta el cuello, tapándose lo máximo posible, pero dejando campo libre a la vista, por si acaso. Sabía de sobra que era un gesto inútil, estúpido. Ninguna sábana puede guarecerte de un mal que te acecha, y a sus setenta y cuatro años lo sabía muy bien, pero debía de reconocer que ese era un gesto muy reconfortante, y que proporcionaba a la mente una falsa sensación de seguridad que funcionaba. La idónea para aquella situación.
Y de pronto, aquello volvió. Sí, era el gruñido, el gorjeo de algo líquido y húmedo en una garganta malvada que se repetía sin cesar, constante, sin pausa alguna. Y ahora Amelia sabía que se encontraba mucho más cerca que las veces anteriores, demasiado cerca, pues podía oír también una especie de respiración, como si el aire de aquello, además de salir de la garganta, se escapara también del cuerpo a través de algún orificio existente entre los pulmones y la garganta. Era una especie de silbido penetrante y agudo que acompañaba al gruñido, de forma agónica, como una fuga crónica, una asfixia letal. Demasiado cerca debía estar aquello para poder oírlo con tanta claridad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que fuese lo que fuese, se encontraba dentro de la casa.
Era imposible, Amelia permaneció despierta y atenta, y de haber entrado lo hubiese escuchado. Algún golpe, un forcejeo con la puerta, ¡ALGO! Sin embargo, aquello estaba allí, dentro de su casa, al otro lado de la puerta, gruñendo, con algo líquido y denso en la garganta. La imagen de la sangre en unas fauces de animal salvaje volvió a aparecerle en la mente. Sabía que era algo IMPOSIBLE y trató de convencerse de ello, mientras el interrumpido gruñido resonaba en su casa, en su cuarto, en su cabeza. De pronto, escuchó algo nuevo que le aterró aún más si era posible. Aquel nuevo sonido le dio más consistencia de realidad a lo que había al otro lado de la puerta. Quizás ese fuese el problema, el no verlo y dejar que la imaginación agrandase de forma exagerada la realidad.
La idea de levantarse con decisión y abrir la puerta le asaltó de forma repentina y fugaz, pero el precio de ganar en experiencia con los años, consiste en perder valor y coraje, por lo que no lo hizo. Se encontraba demasiado aterrada para moverse de la cama.
El nuevo sonido que le hizo permanecer clavada al lecho fueron unos suaves chasquidos. Al principio le parecían botones que caen al suelo y rebotan, produciendo un tintineo peculiar, como el que hace un dado de parchís al dejarlo caer y botar sobre el tablero. Aquellos chasquidos eran los producidos por unas duras y largas uñas que golpeaban el suelo, de forma suave y lenta, cuando el animal, aquello, andaba en la habitación de al lado.
Amelia nunca recordó haber sentido el pánico apretando su pecho con la fuerza de aquella noche. Ni siquiera cuando siendo niña, durante la guerra civil, tuvo que resguardarse con un grupo de mujeres y niños, en el sótano oculto de un granero, ante la llegada de un pelotón del bando contrario. Tampoco en aquella ocasión donde sufrieron un asalto y las bombas provocaban estruendos y temblores a su alrededor mientras ella se escondía con sus dos hermanos, bajo la cama de sus padres. Aquello lo vivió siendo una niña, y lo olvidó de forma rápida. Lo de esa noche lo estaba viviendo en el esplendor de toda su madurez, y el horror la invadió más que nunca.
En un instante decisivo, de esos donde el cuerpo actúa por si solo sin pretenderlo, Amelia se levantó de la cama. Aterrorizada, sí, pero lo hizo. Fue hasta la puerta tan rápido como pudo y cerró el pastillo, luego se abalanzó sobre la cama y volvió a cubrirse con la sábana, esperando que de nuevo ésta le protegiera con su sensación de seguridad. Y antes de darse cuenta, escuchó un fuerte golpe. Lo que fuese aquello que se encontraba en la casa se había lanzado contra la puerta al oír a Amelia pasar el cerrojo. El gruñido persistía, ahora más fuerte que nunca, y en proporción, el agudo siseo macabro. Las uñas del animal, del maldito animal, ya no chasqueaban en el suelo, sino que golpeaban la puerta y la arañaban con fuerza.
RRRAAASSSS, RRAAAAASSSSS…
Una y otra vez aquellas garras rascaban la madera. Amelia casi podía verla astillándose y cayendo al suelo, a los pies de aquella bestia.
RRAAASSS, CCROGGC , RRRRRRAASSS…
La puerta, al ser empujada por el animal y contenida por el cerrojo, se movía, se arqueaba ante los ojos de la anciana, haciéndola creer que en cualquier momento se vendría abajo.
RAACCSSS, CRRROOCSS, RRRAAASS…
Pensó de pronto en poner la cómoda delante de la puerta, pero se encontraba demasiado asustada para atreverse a levantarse. En esta ocasión sí que no se movería, ni de forma consciente ni involuntaria. El pánico ya no le oprimía el pecho, sino que le mantenía rígida e inmóvil.
RRRRAAASSSSSCCC…
Quizás, el hecho de que la puerta se abriera hacia el exterior de la habitación la contendría un poco más, pensó. Quiso sentirse aliviada por el detalle, pero los arañazos se repetían y la hoja de madera se arqueaba una y otra vez ante sus ojos.
RRRAAASSSS, RRAAAAASSSSS…
Sin darse cuenta, Amelia comenzó a llorar. Sus lágrimas brotaban entre sollozos y gemidos de desesperación. Creyó en ese instante que su cuerpo no soportaría más aquella situación, su corazón era demasiado mayor para lo que estaba viviendo. De pronto, los arañazos de detuvieron y aunque el gruñido persistía (junto con el siseo), comenzó a decrecer de forma gradual, hasta que dejó de escucharlo. Y de nuevo, el silencio, el mutismo más puro que había oído en toda su vida comenzó a inundarlo todo, su casa, su habitación, su cabeza, el mundo.
Ante la desesperación de aquel cambio tan brusco, Amelia dejó de llorar y se percató de que aquel silencio tan puro, no podía ser otra cosa que el mismísimo sonido de la muerte, y se sintió desfallecer.
Abrió los ojos despacio, casi sin proponérselo. La ventana permanecía cerrada, pero la persiana no había sido bajada, por lo que a primera hora de la mañana el sol entró sin permiso en el dormitorio, despertando a Amelia al cabo de un rato. En ese momento se sintió bien. Era ese instante donde aún dormimos pero comenzamos a reconocer lo que nos rodea, lo que somos y debemos hacer.
Una leve sombra de ansiedad le hizo recordar que había pasado algo, algo importante e insólito. Como olvidarlo. Al igual que el sol entró en la habitación, parecía haber entrado también en la memoria de la anciana, despertándola por completo y arrojando en su recuerdo la pesadilla de anoche.
Sí, eso es, se dijo, ha tenido que ser una pesadilla. Algo como aquello no puede ser real. Esa clase de cosas no existen. Ni siquiera tiene sentido. Está claro que mi imaginación se dejó llevar tras escuchar al perro las primeras veces, y al dormir, mi cabeza ha hecho el resto.
Ahora lo veía claro, tan claro como la luz veraniega que la había despertado, sacándola de la pesadilla más atroz jamás soñada por ella. Una placentera sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. Amelia se llevó las manos a la cara, tapando sus ojos en un gesto de Dios mío, pero que tonta soy, y comenzó a reír. Era tan gratificante aquella sensación de tranquilidad.
Miró el despertador que marcaba las ocho y trece. Buena hora para desayunar y marcharse a ver a Helena. Se levantó Amelia con inusitada agilidad, aliviada al fin y al cabo. Por un momento, dudo al quitar el cerrojo de la puerta para abrirla. No recordaba haberlo puesto al entrar en la habitación, pero como llegó a casa algo sugestionada e inquieta por la historia que le habían contado sus vecinos, eso le habría hecho pasarlo sin haberse dado cuenta.
Abrió la puerta y salió al pequeño salón. Todo estaba en orden, las ventanas cerradas y la puerta principal bien afianzada. Amelia suspiró aliviada y se dirigió a la cocina. Tras ella, lentamente la puerta del dormitorio se cerró. Al escuchar un leve chirrido en ese movimiento, una imagen clara de aquella pesadilla nocturna apareció en su mente: la puerta golpeada se arqueaba bajo la fuerza de aquella bestia.
La anciana se paró, recordando aquello, y sin saber bien por qué, se giró para mirar la puerta, como queriendo asegurarse que se había cerrado del todo y por si sola.
Primero fue una oleada de frío, luego, de nuevo, sintió las tenazas del pánico apresando esta vez su estómago. Amelia hubiese querido poder retorcerse ante aquel dolor tan atroz, pero lo que vio la dejó literalmente clavada al suelo, tan inmóvil como un busto griego. De hecho, incluso tenía en todo su cuerpo el mismo tono blanquecino de esas esculturas. Ahora el dolor subía en forma de ardor desenfrenado por su pecho, por la garganta, hasta llegar a la cabeza. Toda su cara se vio invadida por un repentino golpe de calor. En apenas un segundo, sus facciones habían pasado del blanco al rojo intenso. Dudó Amelia que le quedase una sola gota de sangre en los pies en ese momento.
La puerta del dormitorio se encontraba totalmente arañada por aquel lado. Incluso el marco y algunas zonas de la pared cercanas, mostraban las marcas de aquellas devastadoras garras. Por los trazos pudo saber que se trataba de algo sobrenatural (pues ya no podía tratarse de un animal, y mucho menos un perro), lo que había realizado aquello. Las huellas de las uñas eran profundas y separadas. Fueron hechas por unas garras fuertes y por algo con mucho poder. En las zonas rasgadas de la pared, podía verse como hasta el mismo ladrillo anaranjado había sido perforado por aquellas zarpas. Al verlo, Amelia supo que si aquella cosa diabólica no entró en la habitación, sencillamente fue porque no lo quiso.
Tras darse cuenta que todo lo que creía soñado había ocurrido en realidad, Amelia se sintió abatida, tan destrozada como la misma puerta. La solidez de su raciocinio quedó tan astillada como la hoja de madera que tenía delante. Casi sintió aquellas marcas como suyas en el interior de su ser. Todo razonamiento lógico se escapaba de su mente a gran velocidad. Ninguna explicación, ni siquiera la más absurda y estúpida, podía dar credibilidad a lo que había sucedido. Simplemente, todo aquello era imposible. Sí, pero allí estaban aquellas marcas.
Lo que fuese aquello que estuvo en su casa durante la noche, destrozó no sólo la puerta, sino también los pilares con los que Amelia había construido su idea de qué era la realidad del mundo, algo que le había llevado toda la vida.
Cuando pudo reaccionar y su cuerpo volvió a estar bajo su control, Amelia se giró buscando, en un último intento por asegurarse de que todo podía ser explicado, un lugar por donde aquello hubiese entrado y salido de su casa. No lo encontró. Todo se hallaba tal y como ella lo dejo, y las demás puertas y ventanas permanecían cerradas e intactas.
Sin apenas dudarlo, Amelia abandonó la casa, y la imagen relatada por sus vecinos volvía a repetirse.
Aquel mismo día un camión de mudanzas llegaba a la casa para recoger las pertenencias de la anciana. Cuando hubieron terminado, uno de los empleados cerró la casa con llave mientras su compañero colgaba un gran letrero de SE VENDE, con el teléfono de una inmobiliaria en la parte inferior.
Ambos subieron al camión y se acomodaron en los asientos, queriendo descansar un instante del trabajo realizado.
—Oye Paco, ¿tienes idea de a qué se refería la vieja con eso de que no hiciésemos caso a las marcas de la puerta del dormitorio?
—Ni idea tío, yo no he visto nada raro, ¿y tú?
—No, por eso lo digo.
Paco arrancó el camión, puso en marcha el radiocasete, metió una cinta grabada de los Cypress Hill y comenzó a sonar “Loco en el coco”. Quitó el freno de mano y puso rumbo al centro, mientras los dos movían la cabeza al ritmo hip-hop de la canción.
Amelia llevaba varias semanas viviendo en casa de su hija, junto con su nieta y su yerno. Jamás contó nada de lo ocurrido. Simplemente alegó que allí se encontraba demasiado sola, y que aquel lugar no era el idóneo para una mujer de su edad. Se había equivocado.
El recuerdo de lo sucedido aparecía en Amelia cada noche, al acostarse, sólo que ahora lo recordaba con alivio, y la sensación de seguridad que le daba el encontrarse acompañada por su familia y lejos de aquel maldito lugar. Cada vez que se llevaba la sábana al pecho, una placentera sonrisa de victoria aparecía en su arrugado rostro de anciana.
Hoy ya era la segunda noche que, tras acostarse, de madrugada, un suave murmullo la despertaba. Era un sonido suave, cuidadoso y repetitivo. Era como si algo, desde lo más profundo del armario, arañase con suavidad la madera, como queriendo salir.
¿Te ha gustado? Compártelo