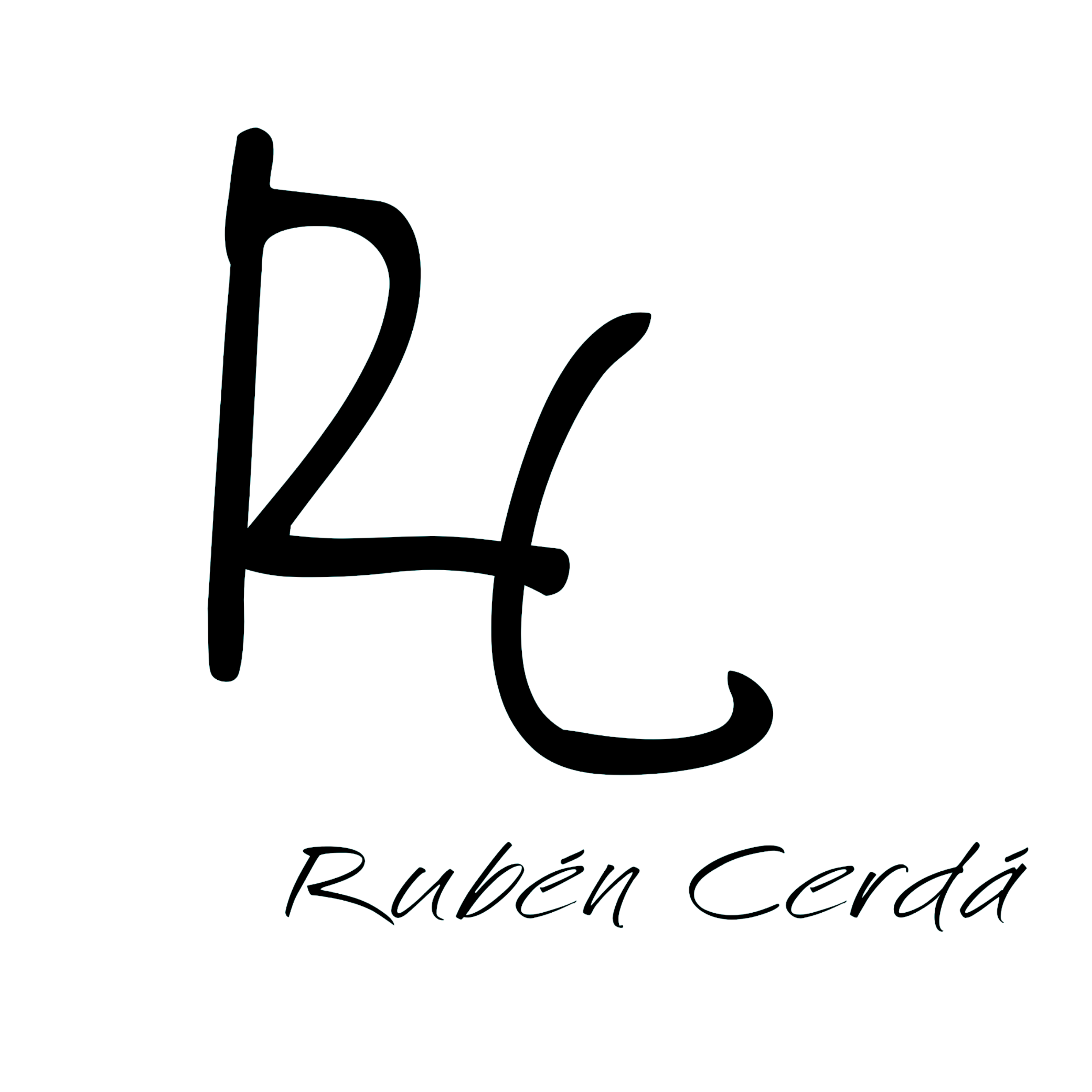Nunca pensé que un simple rincón fuese capaz de evocar tantos recuerdos, tantos sentimientos que brillan intemporales en ciertas oscuras zonas del alma, cual tarro de cristal cargado de luciérnagas, con fulgores intermitentes que no dejan que olvidemos la caducidad de lo que nos rodea. Había pasado algo más de una década, y lo único que había cambiado en aquel enclave, era yo.
Mi piel ya poseía marcadas arrugas que antaño solo eran el sueño de un joven. Ahora esos surcos rivalizaban con la corteza de algunos olmos cercanos, indicándome de ese modo que también ellos habían estado presentes cuando todo ocurrió. Aquel que estaba más cerca de mí, ahora y entonces, ofrecía sus ramas de forma lánguida, del mismo modo en que habían caído mis hombros en aquel instante, junto con mi ánimo. Sin duda, ese árbol también pudo escuchar las terribles palabras que fueron la forja de mis años venideros.
―Lo siento ―fueron sus primeras palabras.
Existen ocasiones en las que una persona advierte que lo que inmediatamente le espera no va a ser de su agrado, aún antes de que su interlocutor comience a hablar. Todos poseemos cierta empatía involuntaria que se acentúa, como un afilado sexto sentido, en los momentos más peliagudos de la vida. Éste era uno de ellos. Tras aquellas dos palabras, mis pies quedaron sujetos a la tierra como el ancla más fuerte, como las raíces más profundas del árbol más poderoso, las mismas que le dan seguridad para vivir, pero le imposibilitan para huir ante el peligro, convirtiéndolo en víctima segura de cualquier eventualidad.
―Esto es difícil para mí ―continuó. Sin embargo, a veces es más ardua la tarea de escuchar que la de decir, pues las palabras se pierden al salir de la boca, para alojarse en la cabeza de quien las oye, quedando condenado a escucharlas por siempre.
―He conocido a otra persona, un chico con el que he congeniado mucho… ―titubeó a pesar que sus ojos brillaban de reprimida pasión― y me he enamorado de él.
Bajó la cabeza, negándome sus ojos, y me pareció que su mirada penetraba en el suelo a kilómetros de profundidad, y con ella su ser, abandonándome.
Sin duda, no le había resultado fácil, pero no tanto como lo que estaba a punto de agregar.
No imagino cual sería mi aspecto en aquel instante, pero el silencio que pronuncié debió dejar evidencia de mis pensamientos. En ciertas ocasiones, ante lo inesperado, uno no sabe que decir de entre las decenas de pensamientos que surgen en un solo instante. De ahí la naturaleza del silencio. Sin embargo, en ese momento lo que ocurría era que cualquier cosa que yo dijera sería algo que ella esperaba, pues cuando alguien planea semejante golpe, durante su preparación calcula y prevé las posibles respuestas a las que deberá hacer frente.
Así pues, cada idea mía quedaba desechada al poco de nacer, dada su inutilidad.
Al final, sucumbí, pues se me antojaba obligada la réplica.
―¿No eres feliz conmigo?, yo te quiero ―alcancé a decir de forma pueril.
Su respuesta brotó en segundos, demostrando que estaba prevista mucho tiempo antes.
―Creo que con él seré más feliz. Creo que con él tendré un futuro mejor.
Hice cosas erróneas en la vida, como cualquier persona, pero aún así, siempre la traté como lo que era: el ser que le daba a mi vida el único significado que conocía. Sin embargo no era lo bastante para ella. Nunca tuve aspiraciones profesionales debido a que decidí (erróneamente, pensaba tras aquello), no estudiar en mi juventud para labrarme un digno porvenir. Así que resultó ser que mi amor no le era suficiente para querer compartir su vida conmigo.
Ninguno de los dos tenía nada más que decir, al menos eso parecía, pues en mi caso más que ganas o ideas, lo que me faltaba era el aliento suficiente para poder hablar. Ella puso su mano en mi rodilla, se acercó levemente, creo que con la intención de darme un beso en la mejilla, la cual le negué.
Ahora me arrepiento de no poder recordar el tacto de aquel último beso, de aquellos labios tan vivos como hirientes, pero siempre anhelados.
Ambos seguimos pronunciando nuestro explicito silencio durante unos segundos más, tras los cuales se levantó, marchándose, ofreciéndome como último recuerdo visual una silueta que se alejaba, empequeñeciendo, ondulando imprecisa entre las aguas de mis ojos.
El tiempo comenzó a pasar en el calendario de hojas caducas, cayendo mes tras mes en un improvisado y efímero otoño, azotándome la herida que forzadamente dejé abierta, con cada noticia de su nueva vida. A pesar de todo, yo la quería demasiado para olvidarla, por lo que decidí perpetuar su recuerdo manteniéndome al día de sus acciones. De ese modo, conocí el éxito que obtuvo en la vida, gracias a su nueva pareja. Ambos, jóvenes y profesionalmente prometedores, se casaron felizmente, duplicando éxitos y levantando envidias entre sus más cercanos semejantes.
Supe de todas sus cosas, año tras año, siempre con la ayuda de amistades comunes que respetaban mi deseo de saber mientras permanecía oculto para ella, cautivo y extrañamente embriagado por mi soledad. Nunca volví a verla ni a hablar con ella, del mismo modo que nunca la olvidé.
Soy de esa clase especial del género humano a quien le gusta regodearse en su dolor. Quizá, porque es un verdadero sentimiento eterno, pues a diferencia del amor, el dolor nunca caduca ni muere, ni tampoco se transforma. Sólo se convierte en una cicatriz imborrable, perpetua. Es por ello que he vivido aferrado a él, pues es lo único que me ha quedado para no olvidar que cierto día logré amar. Así me condené a vivir en la soledad de mis recuerdos con ella, los que se produjeron en la única etapa de mi vida en la que recuerdo haber vivido con plenitud.
Aunque conocí sus logros, sus actos y sus penas, nunca alcancé a saber de sus sentimientos durante todos estos años, hasta hace bien poco. Solo unos días, para ser exacto.
El pasado martes desperté con la noticia de su muerte. Al parecer el estresante ritmo de vida que poseía le produjo un fallo cardiovascular irreversible que le privó el presenciar de nuevo la salida del sol.
Ahora, me encuentro aquí de nuevo, disfrutando del húmedo olor a hierba, a tierra fértil, a savia joven y corteza madura, con el trino de varios pájaros que me hacen saber que no estamos solos. He venido aquí, a este simple rincón del parque donde nos besamos por primera vez y donde nos dijimos adiós en silencio, para esparcir sus cenizas, cumpliendo su última voluntad, un último deseo cuyo pensamiento, a pesar de todo, recayó en mí.
Por unos instantes, aquellos que el viento nos conceda al ausentarse, volveremos a estar juntos en este simple rincón.
¿Te ha gustado? Compártelo