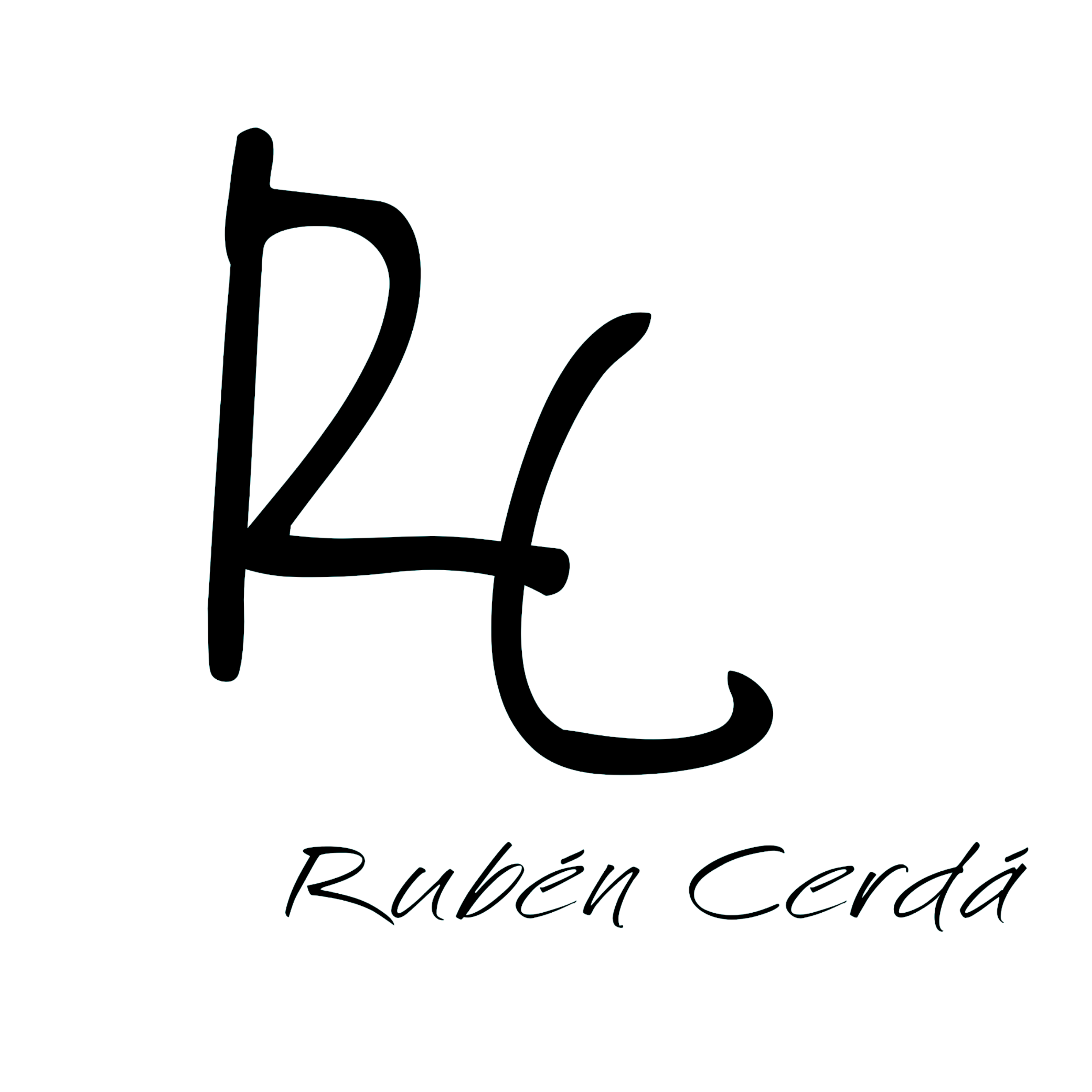Suena ilógico, lo sé. Muchas de las cosas más efectivas resulta que lo son.
Una puerta abierta tan solo unos pocos centímetros genera curiosidad, si en esa distancia cabe un ojo, todos quieren acercar el suyo para intentar averiguar qué ocurre al otro lado. Una puerta entreabierta con el hueco justo para que pase una persona llega a ser más segura que si estuviese cerrada con un par de cerrojos. El exceso de seguridad puede hacer pensar que en su interior hay algo de interés. Su ausencia denota vulgaridad, carencia de valor, pobreza. Qué se yo. En cambio, una puerta abierta junto a una buena leyenda, es el éxito infalible de una intimidad completa.
De aquel viejo caserón contaban que su dueño, tiempo atrás, fue el culpable de las desapariciones que ocurrían en el pueblo. Niños, jóvenes o adultos sin distinción. De vez en cuando alguien desaparecía y al cabo de una temporada inexacta (unas veces días; otras, semanas) encontraban su cuerpo en el bosque, empapado por el rocío en verano, envuelto en escarcha en invierno.
Nunca pudieron demostrar que el solitario guarda forestal tuviese algo que ver con aquello, pero tal y como ocurre con las leyendas, a los rumores se les otorga más valor que a los hechos, y una tarde gris en la que llovía copiosamente, el padre de la última víctima encontrada entre los helechos irrumpió en la casa rompiendo la cerradura de la entrada de una patada, estampando con barro fresco la firma de su ira en la puerta. La escopeta que le acompañaba escupió un cartucho en el pecho del guarda. Dicen que estaba sentado en la mecedora frente a la chimenea y que por el boquete de su espalda podía verse el fuego crepitar frente a él.
El padre reservó el segundo cartucho para si mismo, borrándose el rostro con aquel plomo, como queriendo borrar también de su cara la vergüenza por lo que acababa de hacer. O tal vez porque sabía que ya no volvería a ser feliz tras perder a su único hijo y quiso asegurarse de que nadie pudiese ver la tristeza que se había adueñado de sus ojos.
Pasaron los meses y la casa del guarda, vacía de todo menos de un alma maldita (según los rumores) continuaba con la puerta sin cerrojo, entreabierta, y las noches de viento golpeteaba contra el marco de madera molestando a las casas más cercanas, infectando subliminalmente los sueños de todos los vecinos hasta convertirlos en pesadillas en las que algo, o alguien convertido en algo, se los llevaba hasta el bosque para abandonarlos entre los helechos. Una mañana alguien tapió la puerta desde fuera, cruzando tablones grises de duramen de una punta a otra del marco, clavando a su vez la hoja de madera para obligarla a mantenerse cerrada. La madera recién claveteada tiene un olor robusto, firme como una sentencia, que en este caso no se cumplió. En la madrugada de aquel mismo día volvieron a escucharse los golpes de aquella puerta contra el marco. Eran enérgicos, autoritarios, premonitorios.
A primera hora del siguiente amanecer una multitud de vecinos se reunieron frente a la casa para contemplar que los tablones estaban rotos, y según contaban, todo apuntaba a que se había hecho desde el interior. Imagino que más de uno pensó en prenderle fuego pero nadie tuvo el valor de hacer aquel comentario, ni ningún otro, porque nadie tenía el valor suficiente para acercar la primera llama. A buen seguro por miedo a ser arrastrado hasta el bosque por aquella cosa que según la lógica no debía existir.
El tiempo continuó pasando y la puerta nunca más volvió a cerrarse. La gente se acostumbró al sonido de sus golpes en las noches aciagas. Aceptaron las pesadillas que les provocaba y callaron cuando las desapariciones volvieron a ocurrir. Todos sabían donde encontrar los cuerpos. Ya nadie caminaba por aquella zona húmeda tan acogedora para la muerte.
A día de hoy la puerta sigue abierta y llevo varios años viviendo en esa casa. Nunca me he sentido más seguro. No me escondo y aún así nadie me molesta, nadie en el pueblo me dirige la palabra, miran al suelo si se cruzan conmigo por la calle. Vivo feliz y tranquilo en la seguridad de aquel hogar, trabajando como guarda del bosque. También he conseguido apaciguar a esa vieja alma maldita que pasa sus horas en la mecedora, frente a una chimenea vacía. A cambio solo tengo que dejar, de vez en cuando, una ofrenda entre los helechos.
¿Te ha gustado? Compártelo