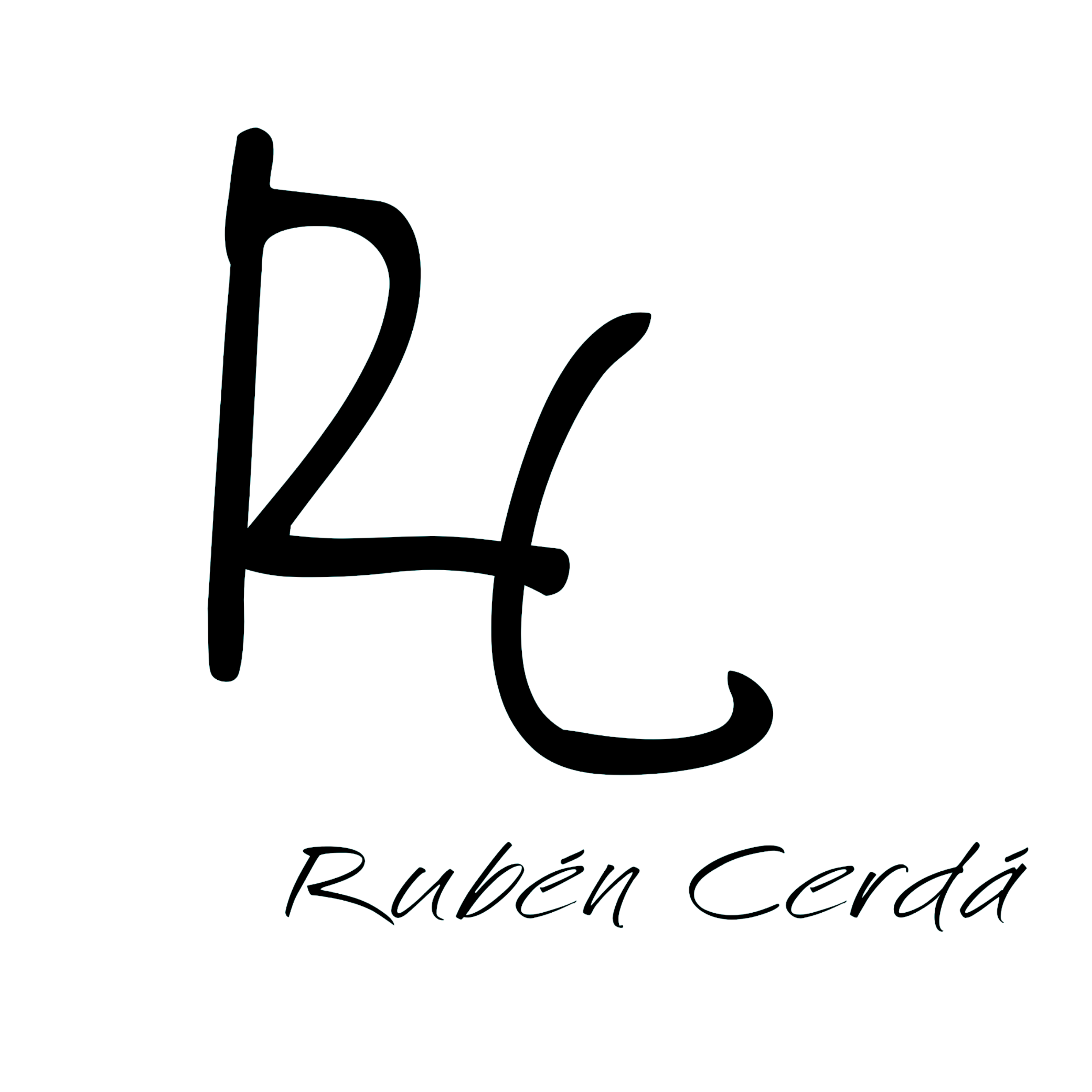No hay nada especial en Perlades. Bueno, quizás su nombre. Se lo pusieron por una princesa árabe, según dicen, porque entregaba pequeñas perlas que sacaba de una minúscula cajita dorada, a las niñas que solía encontrarse trabajando en el campo durante sus paseos, que eran muchos. La princesa echaba de menos su tierra y odiaba encerrarse en el palacio, frío y gris, de quien sería su marido en breve. Cuentan que aquella cajita debía ser mágica, pues siempre había perlas suficientes para todas las niñas, sin importar cuantas fueran.
Pero como digo, nada hay de especial aquí. Por las mañanas, si te levantas justo antes de la salida del sol, puedes disfrutar del olor a savia dulce y húmeda que lo impregna todo. Y verías a los árboles abrirse, desperezando sus ramas para mover sus hojas hacia el sol mientras las flores, rígidas e inmutables, ven pasar los años sin que nada melle su aspecto. Poco a poco, los pajarillos comienzan a salir de las charcas y su chapoteo despierta a las ranas, las cuales comienzan a saltar de árbol en árbol mientras cantan para celebrar un nuevo día.
Perlades es un pueblo muy común. El agua del rio, tan cristalina y fresca como cualquier otro, sube colina arriba para esconderse en una caverna que hay cerca de la cima de la montaña, como es normal.
Dejemos por un momento su común naturaleza. Miremos hacia sus calles, también normales como las de cualquier otro pueblo o ciudad. Su asfalto de color verde es como cualquier otro asfalto, y sus calles más viejas, las de la zona antigua, están empedradas con los típicos adoquines de madera de cerezo de La India. Sí, de ahí son.
La India es una mujer mayor, de esas que siempre han sido mayor desde que yo era niño. Y mi abuelo, que la conoció en su juventud, me la describía igual de mayor que está ahora, con su moño excesivamente apretado, la sonrisa perenne y unas piernas robustas en las que no se adivinan rodillas. La India tiene un cerezo rebelde en su jardín. Rebelde porque se obstina en crecer demasiado y La India debe podarlo todos los días. Cada mañana después del desayuno, La India saca su motosierra, le echa un par de gotitas de perfume en el depósito para que el humo huela a lavanda y poda el cerezo durante horas hasta que consigue dejarlo presentable.
Con la madera que saca se hacen muchas cosas en Perlades. Además de adoquinar el suelo hay quien la usa para construir casas o cualquier utensilio de madera, cualquier cosa menos un barco, ya que esa madera tiende a hundirse sin remedio. Sin embargo, para lo que más se usa es para calentarnos cuando el otoño comienza a bajar las temperaturas. Un solo tocón de esa madera permanece encendido en la chimenea durante todo el invierno, sin apenas consumirse.
Cuando llega la primavera, la gente saca con cuidado el tocón en llamas a la calle y el sol se encarga de apagarlo. Entonces, estando aún caliente se le golpea muy fuerte con un martillo, con un único golpe, y el tocón se desintegra en miles de pétalos rosados que revoloteando llenan el aire, cayendo sobre el asfalto verde, creando una estampa de postal preciosa.
La semana del cerezo, así llamamos a esa tradición que es casi como una fiesta para nosotros. Y si hablamos de fiesta, debemos mencionar al viejo Royer. El viejo Royer es un joven pastelero capaz de crear los mejores manjares que puedas imaginar. Los vecinos de Perlades sabemos que a su cocina solo entran ingredientes de la mejor calidad, ya que podemos verlo cuando los zepelines descargan los pedidos de harina, azúcar, huevos frescos, vainilla en rama recién cortada y todo lo que se suele usar en la elaboración de dulces. No hay celebración en el pueblo que no cuente con ellos.
Cuando entras en su pastelería lo único que allí encuentras es un sin fin de huevos blancos del tamaño de los de una avestruz. Todos son idénticos y perfectamente cónicos. Tras darle un golpecito en la parte superior para desprender un trozo de cascara (la cual te puedes comer porque está hecha de azúcar, por supuesto) descubres en su interior el jugo Royer, un caldo de diferentes colores que no sabe a nada conocido pero que es tremendamente delicioso. Otra de sus peculiaridades es que nunca han habido dos personas que lleguen a coincidir al intentar describir a qué sabe ese jugo, aún habiéndolo probado del mismo huevo.
He de confesar que a veces pienso que habría sigo genial que un poquito de la magia de aquellas perlas hubiese impregnado Perlades para hacerlo un poco especial.
En fin, aunque mi pueblo sea un lugar de lo más corriente, me gusta hablar de él y de sus sencillas cosas, como a cualquier habitante que esté orgullo de su pueblo. Podría hablaros sobre su música, sus pintores, su gente del campo, sus fiestas locales y tradiciones. Podría hablaros de la casa del guarda forestal que se encuentra en el interior de un árbol enorme, o contaros como se construyó el puente del rio, el que sirve para el que el agua sortee por encima el camino, empedrado de adoquines de cerezo, que lleva hasta la plaza.
Podría contaros muchas más cosas.
Quizás otro día.
¿Te ha gustado? Compártelo