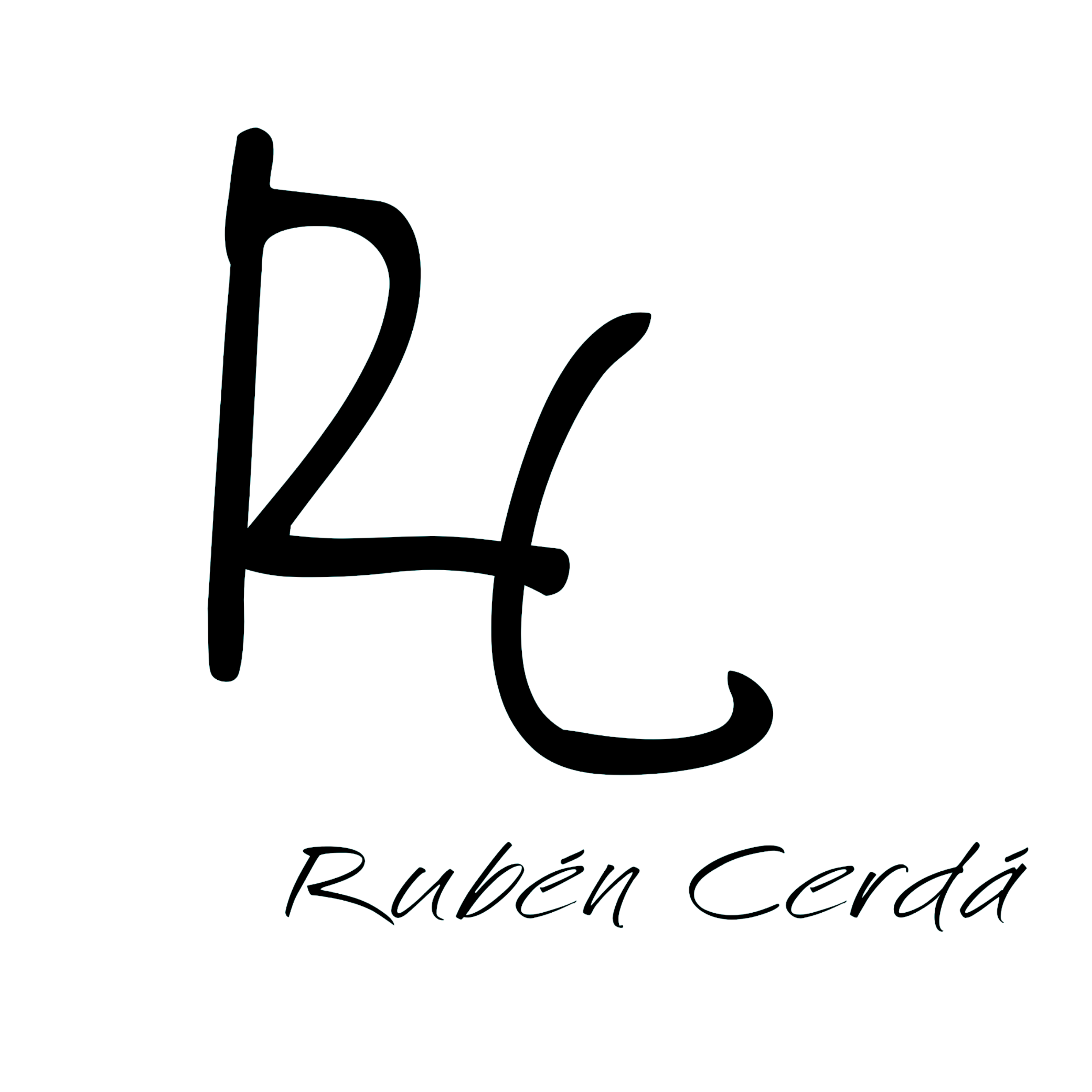―¿Te apetece una copa?
Jonás asintió. Claro que le apetecía. Por supuesto. Era la copa.
Cuando el tabernero escanciaba lentamente el licor, Jonás comenzaba ya a sentir el cosquilleo en su estómago. Era similar al de un reencuentro esperado, ansiado más bien. El cantinero arrastró el vaso por la barra hasta ponerlo delante de Jonás, pero no lo soltó.
―Esta, por la del aserradero ―le dijo, y entonces retiró la mano.
Jonás se acercó el blanquecino cristal a los labios y bebió, como siempre hacía con el primer trago, muy lentamente, muy poca cantidad. Debía racionarse el poco alcohol que era capaz de conseguir, beberlo con cabeza, pues sabía que tras los dos primeros sorbos sentiría la urgencia de vaciar el vaso de una sola vez.
Las palabras eran las únicas que le ayudaban en la extraña odisea en que se había convertido su vida. Una historia a cambio de una copa, una copa que no podía pagar de otro modo. “La copa”, era sin duda más especial de lo que parecía, pues sólo con el alcohol en la sangre podía pasar las noches, oscuras madrugadas en las que sus sombras, extrañas y maléficas, se cernían sobre él como un búho ante un simple ratón. Las noches de Jonás, largas como un convoy de carretas de expedicionarios, se convertían en interminables sin la copa y sin las palabras, pues ellas, además de hacer las veces de monedas, por un lado, al componer la historia que narraba, le proporcionaban tiempo, tiempo que a su vez alargaba la duración de la copa que, de otro modo, bebería en un solo golpe de codo. Por otro lado, el unir palabras para oídos extraños le mantenía bajo el confort de saberse acompañado, y esa lejana compañía conseguía robarle horas a la dura soledad de sus noches aciagas.
Además, las palabras que detallaban sus historias, servían como válvula de escape a recuerdos y sentimientos de una vida ya lejana, pues sin que nadie pudiera advertirlo en ocasiones, escondidos en sus relatos contaba trazos de vivencias imposibles de su propio pasado, los mismos recuerdos que durante la madrugada le asaltaban, consiguiendo que cada amanecer cuestionara su cordura.
Cuando el primer trago de absenta le llegó al estómago, Jonás comenzó a serenarse. Un par de minutos más bajo aquella grata sensación y comenzaría su relato.
Una vez disminuyeron los temblores de su mano, una voz profunda e hipnótica surgió de su garganta, invadiendo a la fuerza hasta el más pequeño rincón de aquella sala, en la que poco más de media docena de hombres bebían en silencio mientras apostaban algunos reales a los naipes.
Todos conocían al narrador, y todos daban media vuelta a sus cartas cuando su voz se dejaba oír en las tabernas. Sin embargo, él mismo era un misterio, pues nadie sabía su auténtico paradero. Sólo se le veía caminando por el pueblo al caer la noche. Nunca fue visto a la luz del día, lo que hacía que se contaran sobre él las más variopintas y macabras historias. Los pocos que alguna vez se atrevieron a seguirlo tras salir de alguna taberna, contaban que el viejo y borracho Jonás salía del pueblo con paso lento, adentrándose en el bosque oscuro, sin lámpara ni candil alguno que le indicara el camino, el cual siempre era diferente.
Entre cantos de lechuzas y llantos de lobo, el viejo Jonás se desvanecía para el resto del mundo, como una sombra entre las sombras.
Seguro que muchos de ustedes se han despertado en mitad de la noche empapados en sudor. Seguro que, simplemente, volvieron a arroparse con una manta, dieronse media vuelta y continuaron durmiendo. Pero seguro que ninguno de ustedes despertó de este modo, descubriéndose medio desnudo en el bosque, como me sucedió a mí. Aunque eso ocurrió aproximadamente por la mitad del relato que les voy a contar.
Comenzaba la primavera, bastantes años atrás, cuando trabajaba yo en la construcción de un aserradero. En aquellas fechas, quien les habla era mucho más joven, con inquieta vitalidad y enormes ganas de ver y conocer cosas nuevas. Llegué a aquel pueblo varios meses atrás procedente de la costa africana, y encontré por casualidad aquel trabajo de la serrería, el cual me proporcionaba el sustento necesario para vivir sencillamente en una pensión y ahorrar algunas monedas para mi próximo viaje.
Tras semanas de duro trabajo, el aserradero estaba prácticamente concluido. Solo restaba hacer una serie de zanjas y hoyos junto a la construcción, donde se plantaría después una sencilla techumbre destinaba a almacenar la madera obtenida. Aquello no era mucho trabajo para la extensa cuadrilla que habíamos levantado el aserradero, un par de días a lo sumo. Sin embargo, casualmente (para quien crea en ellas), había comenzado en el pueblo una festividad local que suele alargarse durante toda una semana, y yo tenía previsto coger un barco mercante que zarparía pasados tres días, con destino al norte helado del planeta.
Pensé pues que sería una buena idea trabajar durante aquellos días festivos, para recaudar algo más de moneda y poder renovar mi vestuario de cara al frío que iba a conocer. Mi actual abrigo constaba de unas camisetas, una chaquetilla ligera y un poncho mejicano que adquirí en Veracruz varios años atrás. Para aquellos de ustedes que nunca hayan visto dicha vestimenta, les diré brevemente que, aunque es sencilla y muy práctica, suele estar confeccionada en unos llamativos colores típicamente usados en aquellas tierras, pero que desentonan claramente en estos lares. A la sazón, también llevaba ya muchos remiendos y costuras. Debí haberlo desechado mucho tiempo atrás, pero era de lo poco que poseía entonces.
Así pues, concerté con el capataz las horas que trabajaría, solo en mitad de aquel frondoso bosque de pinos y robles.
Puesto que acordamos que cobraría por trabajo hecho, para evitar que decidiera remolonear mientras nadie me veía, llevé conmigo víveres y enseres suficientes para pasar allí aquellos días. Dormiría junto al aserradero, en el establo, pues era una estancia bastante recogida, pero que me permitía disfrutar de la frescura de las noches primaverales.
Trabajé intensamente, motivado por mi inminente embarco, cavando a buen ritmo mientras el sol brindaba ligero calor, hasta que el astro se posó en lo más alto. Tras una pequeña siesta después de comer, retomé la labor de zanjear lo delimitado. A mitad de la tarde el pico encontró una zona hueca, donde abrió un amplio agujero. Era la tapa de un viejo ataúd.
Desenterré el féretro por completo mientras pensaba qué debería hacer. Estando de fiesta en el pueblo, si decidía buscar al encargado y darle parte, perdería con seguridad varios días. Así pues, como encontrábame solo y sin muchas posibilidades de recibir visita, tomé al fin la decisión de llevar el cajón al bosque y volver a darle sepultura en un lugar mas apartado. Admito que en un primer momento pensé en prenderle fuego y aquí no había pasado nada. En varios días había tiempo suficiente para reducir los huesos a cenizas. Pero por aquel entonces mi juventud, además de vitalidad, me proporcionaba también cierto sentido de la moralidad que con los años va transformándose en indiferencia o sentido de la comodidad.
También el joven es más curioso que el anciano, así que terminé por abrir el ataúd para observar con detenimiento mi macabro descubrimiento.
Recuerdo que en aquel momento me pareció fascinante. En el cajón estaba el cuerpo de un hombre, más bien su esqueleto, cuyas ropas delataban que no había pertenecido a aquella década, pero tampoco vivió en una época muy distante. No pude concretar una fecha.
El cadáver, junto a la mandíbula desencajada llevaba una corbata de sentencia, la soga con la cual había muerto en la horca.
Pasé algún tiempo mirando el hallazgo. Era la primera vez que veía un cadáver en aquel estado: un esqueleto grande, vestido con ropa de domingo, sombrero al estilo vaquero y la cuerda al cuello. De lo que fue la cadera surgía un cinto ancho en el cual había un revolver que aún refulgía con los toques de luz que le acariciaban. Decidí indagar un poco más. Desabroché la chaquetilla y la abrí. Prendido del chaleco había un viejo reloj de oro, sin duda. Miré en los bolsillos y encontré un pequeño cuchillo, un broche con la fotografía en sepia de una señorita y un saquito con restos de tabaco para liar. Extrañamente, el saquito pesaba demasiado y era porque en su interior había cuatro monedas de oro.
Quedé mirando los oscuros huecos donde antes hubo ojos, pensando en qué hacer. Vi entonces que detrás del sombrero, junto a la pared del ataúd había una tablilla con una inscripción:
“Robert Roberson, muerto por ladrón”
No tenía ni idea de quién podía ser, pero eso sí, decidí que antes de volver a enterrar los restos de Robert me quedaría con el reloj y las monedas. El revolver quise dejarlo, pues aborrezco las armas de fuego, le quitan lo humano a una confrontación al realizarse desde la distancia, volviéndola íntima e impersonal. Pero tras pensarlo mejor decidí llevármela para sacar algún provecho con su venta.
Además, como es bien sabido, quien roba a un ladrón, posee cien años de perdón.
Terminé de arrojar las últimas palas de arena cuando comenzaba a caer el sol. Luego, busqué restos de ramas y arbustos para ocultar la reciente excavación y con una rama de pino barrí el rastro que dejara el féretro al ser arrastrado. Cuando me senté junto al fuego a dar un bocado, tomé antes un trago a la salud del difunto, mientras observaba con detenimiento el pequeño botín y pensaba que quizás debería haberme hecho con una de las manos de Robert Roberson. Son muchas las leyendas populares que aseguran que quien posea la mano de un ahorcado, sería enormemente agraciado en la vida. Sin duda era algo macabro, pero Robert no echaría de menos su extremidad. Sin embargo, no iba a desenterrar de nuevo al viejo Robert. Tenía suficiente con sus monedas y el anticuado reloj que volvió a funcionar tras darle cuerda.
El ajetreo de exhumar el ataúd, transportarlo y darle de nuevo sepultura me dejó rendido. Estaba habituado al esfuerzo físico a diario, pero al no querer ser descubierto en mi acto deshonesto obré con más velocidad que de costumbre, y tras la cena quedé dormido casi al instante. No puedo afirmar qué fue exactamente, pero algo me sobresaltó del sueño cuando el reloj de Robert que seguía en mi mano marcaba las 11:59 de la noche.
Me incorporé sacudiéndome el sueño, intentando ver entre las ascuas de la hoguera que agonizaba. No podía ver apenas nada, pues la misma noche parecía haberse vuelto más oscura. Rápidamente eché una rociada de licor de mi petaca a unos leños secos que arrojé luego a las brasas. Ardieron de forma súbita, proyectando algo de luz a mi alrededor. Nada anómalo se veía. Me puse el poncho para atrapar algo de calor y fue entonces cuando me pareció oír algo. Algo que se movía entre la maleza del bosquecillo a una decena de metros. Sin duda, como pensé entonces, debía ser algún animal en busca de restos de comida. Por aquella zona no había grandes depredadores de los que temer. Y aún de ser así, yo no era joven al que amedrentara el merodeo de una alimaña. Había estado tiempo atrás en lugares mucho más peligrosos, como la tundra siberiana con unos nómadas dolgan. E incluso dormí a solas en el desierto australiano, donde las manadas de perros salvajes más peligrosos del mundo, los dingos, campan a sus anchas.
Nunca tuve nada que temer. Sin embargo, aquella noche tenía algo especial. Algo había en el ambiente con lo que nunca me había enfrentado. Era algo así como el acecho de algo enfermo, una presencia que lo abarcaba todo, todo al mismo tiempo: la serrería, el establo, el bosque frente a mí, e incluso más allá. No puedo explicarlo de otro modo que no sea diciendo que me sentía observado, vigilado por algo escondido en un rincón y en todas partes a la vez.
Volví a escuchar movimiento, esta vez en uno de los laterales del establo. Me armé de valor, cogí uno de los troncos a modo de antorcha y me acerqué cauto hacia allí. Al doblar la esquina… nada encontré. Sin embargo algo a mis pies llamó mi atención. Era una huella continua y serpenteante que se perdía en la oscuridad. Era, créanme ustedes, la marca que dejaría una cuerda al ser arrastrada, la cuerda de una soga.
Es evidente que aquello que proponía mi mente como respuesta al hallazgo, era imposible, empero ¿por qué no había una sola huella de pisadas? Nada más podía verse que aquella huella fina y alargada.
Me di media vuelta en dirección al calor de la hoguera. Quedé entonces petrificado unos metros antes de llegar a ella. El fuego que allí crepitaba arrancaba destellos a algo imposible: el reloj de Roberson.
El artilugio colgaba ahora de un clavo saliente en la pared del establo, cuando puedo jurarles, tanto a ustedes como al mismo Satanás, que por mi vida dejé el reloj en el suelo, junto a la petaca, antes de levantarme. No sé como ocurrió, pero así fue, tal y como se lo cuento. Nadie intentaba gastarme una broma, pues habría visto sus huellas. De buena mano aprendí a hacerlo durante mi primavera con los indios Chippewa.
Aunque sé lo que pueden estar pensando: qué valor puede tener la palabra de un viejo borracho como yo.
Pues tiene, sin duda, la que ustedes quieran otorgarle, pero sepan que ahora solo actúo de humilde narrador. Cuando esto que les cuento ocurrió, yo no era ni viejo, ni borracho.
¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar tras ver el reloj colgando, oscilando lento de lado a lado, como el ahorcado de su difunto dueño, moviéndose a pesar de que no había brisa alguna?
Ya les he dicho que aquella noche noté algo extraño y sobrenatural que inundaba el ambiente. Algo con lo que, sinceramente señores, no tenía valor de enfrentarme. Quedeme entonces unos segundos parado intentando decidir el orden de mis actos cuando, de pronto ocurrió lo más increíble que he presenciado en toda mi vida, y créanme cuando les digo que he visto cosas impensables para la razón, como a los auténticos faquires de la india atravesándose el brazo de lado a lado con un hierro, sin verter una sola gota de sangre.
Aquella noche, sin embargo, fue lo inmaterial tomando forma lo que me aterrorizó.
Mientras trataba de pensar, una mano helada se posó en mi hombro derecho. ¡Una mano!, sí, con sus cinco fríos dedos ejerciendo una presión imposible para algo que se supone que no existe.
Me habría dado la vuelta de súbito, de poder creer que alguien tras de mi me tocaba, pero aquello era simplemente imposible, pues tenía la espalda a apenas unos centímetros de la pared.
Pero eso, señores, no fue todo. Mi mente estaba tan helada como aquella maldita cosa que se apoyaba en mí, dejándome inmóvil, pues no sabía como actuar, cuando de pronto un suave golpe de viento salido de la oscura nada, entró en el establo, y cuando húbome acariciado la cara y los cabellos, escuché un susurro en mi oído izquierdo: “Jonás”, dijo la nada. Aquella brisa inesperada, espontánea y fétida como despojos acumulados había traído mi nombre desde el confín del submundo, allí donde lo no terrenal vaga eternamente.
De forma instantánea, sin pensarlo dos veces eché a correr. Salí del establo lo más rápido que me permitieron mis piernas, pero en lugar de seguir el camino que llevaba al pueblo, fui hacia allí en línea recta atravesando el bosque. Corría prácticamente a ciegas, ya que apenas llegaba luz de ningún lado. Aún así corría, tal era mi desesperación.
De pronto, un sonido seco y el golpe que lo produjo me derribó. Algo me había dado en la cabeza con contundencia y todo se volvió más oscuro, si cabe. Justo antes de perder la consciencia atisbé una figura erguida junto a mí, de cuya mano colgaba una gran rama gruesa, el arma que me había dejado sin sentido.
Jonás miraba el vaso, ya vacío, como si buscara en su fondo húmedo las palabras necesarias para continuar el relato. De algún modo, aquello era cierto, pues era el licor quien le permitía conjugar verbos y engendrar frases de coherencia letal. El cantinero, acostumbrado por los años a aquel tipo de mirada, no se demoró y volvió a llenar de brebaje no tanto el vaso, como el ánimo de Jonás.
El narrador, con el aliento de nuevo húmedo de alcohol, retomó su vieja historia.
Como decía al comienzo, seguro que muchos de ustedes se han despertado en mitad de la noche, empapados en sudor, pero seguro que ninguno de ustedes despertó de ese modo medio desnudo en el bosque. Así fue como recobré el sentido.
Con el golpe latiéndome aún en la cabeza, me incorporé tambaleante. Logré ponerme en pie con la ayuda de un árbol, y tras tocarme el lugar del golpazo pude saber que la herida que recibí había dejado de sangrar hacía rato. Nunca llegué a saber cuanto tiempo pasé en ese estado que ni es muerte ni tampoco sueño.
Imagínense mi sorpresa cuando me descubrí sin ropa. ¿Qué diablos hacía en paños menores? A la par que el equilibrio, volviome cierta constancia de lo ocurrido. Lo último que recordaba era aquella silueta, mi agresor. Sin duda, aquel mísero desconocido me había robado la ropa, que era lo único que llevaba cuando… Recordé entonces de que huía, recordé el miedo, el oro y el reloj que… ¡Diablos! (dijo Jonás mientras daba un golpe en la barra, asustando a los presentes que no esperaban aquel gesto enfático que provocó la reacción que el viejo deseaba.)
Era seguro que aquel bastardo se había acercado al establo y había encontrado las pertenencias de Robert. Quizás aún continuase allí.
Fui cauto, intentando no hacer ruido, hasta el establo donde las brasas comenzaban a apagarse. Nadie había allí. El desgraciado se lo había llevado todo. Un ligero golpe de viento hizo sonar algunas ramas y miré asustado en derredor. El escenario que me envolvía era muy diferente. A pesar de no contar con la luz de la hoguera, todo aparecía más tranquilo ahora. Aquella extraña sensación de la existencia de algo sobrenatural, sobrehumano, había desaparecido. La oscuridad volvía a poseer su cotidiana negrura.
Encontré un par de sacos ajados, los cuales me até al cuerpo lo mejor que pude con algunos espartos, espantando así algo de frío, y puse rumbo al pueblo, esta vez tomando el camino. Al cabo de unos minutos, un bulto en medio del sendero me sobresaltó. Era difícil distinguirlo, y previendo que pudiera tratarse de un animal grande y problemático, le lancé una piedra desde un improvisado escondijo, buscando llamar su atención.
No se movió ni hubo reacción. Aquello, fuera lo que fuese, debía estar muerto o fingiendo estarlo. Tras acercarme unos metros comenzó a tomar forma. ¡Maldito hijo malparido!, exclamé al reconocer mi viejo poncho. Si aún seguía con vida le esperaba una buena paliza. Antes de llegar a su altura cogí una piedra de buen tamaño, capaz de partirle el cráneo si buscaba jugármela.
La evidencia cobró forma en cuanto hube llegado a su lado. Sin duda, estaba más que muerto. Su rostro lo decía todo; la cara mantenía el horror de su muerte en el rictus eterno que le acompañaría siempre. Los ojos abiertos hasta lo imposible, la lengua colgando como la de un sabueso, y su piel, a pesar de la oscuridad, se veía amoratada. Lo supe por las manos con las cuales se aferraba la base del cuello. El color de ambas extremidades era de una palidez muy diferente.
Motivado por una sospechada certeza, cogí ambas manos de las muñecas apartándolas del cuello unos centímetros. Debí hacerlo con marcado esfuerzo, pues los miembros poseían ya una inesperada rigidez.
No me equivoqué.
El cuello del infortunado malhechor estaba rodeado por la marca de su verdugo. La cuerda con la que fue ahorcado se definía con total nitidez en la piel, justo debajo de la nuez. Cada surco, cada pliegue de la soga sobrenatural se perfilaba en un relieve inverso con infernal claridad.
Pero quizás, lo más espantoso fue ver que junto al cadáver, en el suelo de tierra, podía verse la serpenteante huella de una cuerda al ser arrastrada perdiéndose en la negrura del bosque.
¿Acaso aquel ser, ya sin vida, se había levantado de entre los muertos, y caminaba en esqueleto buscando sus pertenencias?
Era imposible. Debía serlo. Rogué al cielo que lo fuera. Pero también resultaba imposible negar la existencia de lo que tenía delante, un cadáver y unas marcas inequívocas, una situación cuya causa no podía ser explicada ni con la ciencia ni con la lógica.
Armándome de considerable valor, sin apenas dudarlo, cargué al hombro con los restos y puse rumbo a la serrería. Abandoné el cuerpo en un rincón, casi exhausto, (aunque la excitación debió servirme de combustible) y fui con los aparejos hasta el lugar en el que había vuelto a enterrar a Roberson. Admito, sin ningún rubor, que lo hice caminando despacio, temblando de terror, ya que estaba seguro de encontrar la tierra removida y el ataúd abierto y vacío, con los huesos de Robert acechando entre las sombras, agarrando con fuerza el dogal con sus falanges descarnadas, esperando la ocasión para atenazarme la garganta y llevarse mi alma hasta su inframundo.
Sin embargo, todo estaba tal y como lo había dejado, lo cual me asustó aún más si cabe, pues antojábaseme más terrorífico que fuese un alma o espíritu inmaterial capaz de matar con una soga tan invisible como él. Contra un esqueleto, uno puede luchar, es algo físico que se puede golpear. No así un ente, algo sin materia que se escapa entre las manos de los vivos como el agua de un arroyo. Sin duda, era esa sensación de impotencia la que me llenaba de terror, de un miedo antiguo y ancestral. Ese temor que llevamos en la sangre, heredado de los más lejanos antepasados, el miedo a lo desconocido, a saberse una víctima segura de aquello contra lo que no podemos luchar. El carnero frente al león, así me sentía yo.
De nada me serviría huir, así pues, intentaría enmendar ciertas cosas, dejándolas tal como las había encontrado.
A unos metros de la fosa de Robert cavé una menos profunda y trabajada, donde arrojé el cuerpo de quien me había golpeado, no si antes buscar entre sus pertenencias. Saqué el reloj y el oro de Robert, sin tocar nada más de lo que ese cadáver poseía. Había aprendido la lección. Ni tan siquiera me hice con sus ropas, que eran las mías. Me repugnaba la idea de volver a sentirlas en mi piel.
Cuando hube terminado con él cavé sobre la tumba de Robert un pequeño agujero hasta que toqué la madera con la pala. Dejé encima el reloj y el oro y volví a taparlo, alegrándome de ver que su cuerpo seguía en su lugar, pero temiendo por mis acertadas sospechas de que su presencia era invisible, poderosa.
El sol comenzaba a despuntar cuando terminaba de borrar las huellas de mis enterramientos clandestinos. Resucité la hoguera para que se terminaran de consumir los despojos de la ropa de mi agresor, mientras recogía lo poco que había llevado allí. Marché hasta el pueblo y agradecí que la fiesta mantuviera al gentío entre el silencio del sueño de los ebrios. Nadie encontré a aquellas horas ante quien dar explicaciones sobre mi aspecto, vestido meramente con un par de sacos mal atados.
Tras reunir mis pertenencias en una maleta y dar cuenta de un buen desayuno, pagué la cuenta de mi estancia y marché rumbo al puerto. Aún faltaba un día para mi embarque, pero decidí hacer tiempo disfrutando de la costa, antes de alejarme de ella y pasar semanas sin ver tierra firme, con el azul por horizonte tanto arriba como abajo.
Tenía tantas ganas de dejar atrás la serrería y todo lo vivido, que ni tan siquiera me molesté en demandar el salario de aquel único día de trabajo que había durado solo unas horas, ya que el resto del tiempo lo dediqué al desdichado Robert, el cual, a pesar del tiempo y la distancia que exista entre ambos, sigue muy presente en mi vida. Sobre todo por las noches.
En alguna de ellas he vuelto a sentir aquella presencia vigilante, opresiva, inmaterial. Pero lo que más me turba, caballeros, son las dudas. ¿Por qué el espíritu de Robert Roberson me acechó para acabar ahogando a quién me golpeó? Quizá, pienso a veces, fue por error. Sí, quizás el fantasma de Roberson creyó asesinarme a mí, al ver en el infortunado el poncho que yo llevaba aquella noche.
Sin embargo, me parece que esa teoría es sólo una falsa ilusión que me sirve de excusa ante la realidad. Pues lo que realmente pienso, caballeros, es que Roberson también me habría matado esa misma noche, sin reparos y con la misma facilidad con que ahogó a mi atacante.
Si no lo hizo fue porque, como bien reza el dicho, “Quién roba a un ladrón, posee cien años de perdón.” Roberson simplemente está esperando a que acaben mis cien años de perdón para abalanzarse sobre mí y ahogar mi alma con su soga, aunque llegado ese momento ambos vaguemos ya por el inframundo de nuestros pecados.
Que ¿cómo lo sé?, se preguntarán.
Lo sé porque aún en noches como esta, vuelvo a escuchar como se mueven las sombras a mi alrededor, del mismo modo en que oigo mi nombre en un susurro traído por la brisa, esa brisa lenta e inesperada, inexorable, que es capaz de balancear con suavidad amorosa un cuerpo ya inerte que pende en su dogal.
¿Te ha gustado? Compártelo